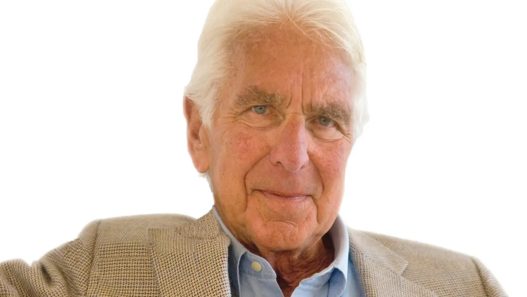Por Juan Carlos Valda – jcvalda@grandespymes.com.ar
Hay empresarios que viven con la sensación de que el día no les alcanza. Corren de una cosa a otra, apagan incendios, atienden urgencias, resuelven lo que los demás no resolvieron… y cuando llega la noche sienten que hicieron muchísimo, pero avanzaron poco. Suelen decir: “No paro un segundo, pero el negocio no despega”. Y no es porque falte esfuerzo. Es porque el esfuerzo, sin dirección, se convierte en desgaste.
La frase “no es hacer tanto, es saber qué hacer” sintetiza una verdad incómoda: la productividad y la rentabilidad de una empresa no se explican por cuánto se trabaja, sino por la calidad de las decisiones que guían ese trabajo. En el fondo, es una invitación a repensar el modelo mental con el que se dirige el negocio. Porque en las PYMES no se trata de hacer más, sino de hacer mejor.
La trampa del hacer por hacer
La cultura del “hacer mucho” está profundamente arraigada en las pequeñas y medianas empresas. Viene del origen mismo: el fundador que hacía de todo, que estaba en cada detalle, que levantó la empresa con sus manos y su empuje. Ese espíritu fue la base del crecimiento inicial, pero se transforma en un obstáculo cuando la empresa crece y la complejidad aumenta.
El problema es que seguimos midiendo el compromiso por la cantidad de horas o tareas, no por el impacto de las decisiones. Así, se instala una especie de activismo improductivo: reuniones eternas, correos que van y vienen, proyectos simultáneos sin prioridad, controles redundantes, objetivos que cambian cada semana. Todo parece urgente, pero nada resulta verdaderamente importante.
La empresa termina atrapada en un ciclo donde se trabaja cada vez más para ganar cada vez menos. Se confunde movimiento con progreso. Se llena la agenda, pero no se llena la cuenta.
Productividad no es velocidad: es enfoque
Cuando hablamos de productividad, muchos piensan en producir más con menos. Pero en una PYME, la verdadera productividad es hacer que cada hora, cada peso y cada persona sumen en la dirección correcta. No es correr más rápido, sino saber hacia dónde se corre.
Un empresario productivo no es el que revisa todo, sino el que identifica las pocas decisiones clave que mueven la aguja. Es el que distingue entre lo urgente y lo importante, entre lo que genera valor y lo que solo ocupa tiempo.
Hay tareas que parecen imprescindibles, pero no agregan nada. Revisar informes que nadie usa, discutir lo mismo en cada reunión, corregir lo que ya está definido, intervenir en cada operación… Todo eso desgasta al equipo, diluye el foco y reduce la rentabilidad. En cambio, cuando el empresario se dedica a pensar, priorizar y decidir, toda la empresa gana claridad.
Saber qué hacer implica saber qué dejar de hacer
La productividad comienza cuando el empresario se anima a mirar con honestidad sus rutinas. ¿Cuánto de lo que haces todos los días genera verdadero valor? ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo?
Saber qué hacer no significa agregar más tareas, sino quitar lo que no suma. Significa aprender a decir “no” a ciertas urgencias, a proyectos que distraen, a reuniones que no tienen propósito. En otras palabras, se trata de liderar con criterio, no con reflejos.
Cada actividad debería poder responder a una pregunta sencilla: ¿esto acerca o aleja a la empresa de sus objetivos estratégicos? Si no los acerca, es ruido. Y el ruido es el enemigo silencioso de la rentabilidad.
El gran cambio ocurre cuando el empresario deja de pensar en términos de ocupación y empieza a pensar en términos de contribución. No se trata de estar ocupado, sino de ser útil al propósito de la organización.
La ilusión de control: cuando todo pasa por el dueño
En muchas PYMES, el fundador sigue siendo el centro de todo. Por experiencia, por desconfianza o por hábito, termina siendo el cuello de botella del sistema. Nada se decide sin su visto bueno, nadie se anima a avanzar sin su aprobación.
Desde su mirada, eso garantiza que “nada se le escape”. En la práctica, lo que genera es lentitud, agotamiento y una dependencia que limita el crecimiento. La empresa funciona mientras él está, pero se paraliza cuando falta.
Esa necesidad de control constante hace que el empresario se involucre en lo operativo, lo administrativo, lo comercial y lo humano… y que le quede poco tiempo para pensar estratégicamente. Ahí es donde se rompe la ecuación: cuanto más hace, menos dirige. Y cuanto menos dirige, menos rentable se vuelve la empresa.
Delegar no es renunciar al control. Es mover el control de lugar, trasladarlo desde las manos del dueño hacia los procesos, la información y los equipos.
La información como brújula del saber hacer
Para saber qué hacer, hace falta información confiable. No intuición, no rumores, no corazonadas. Datos. Indicadores. Comparaciones.
Una PYME que quiere ser rentable debe desarrollar la capacidad de medir. No para controlar personas, sino para entender el negocio. Saber cuánto cuesta realmente cada producto, qué margen aporta cada cliente, qué tiempos de entrega afectan la rentabilidad, qué áreas están generando valor y cuáles lo destruyen.
Sin información, el empresario actúa como un conductor con el parabrisas empañado: avanza, pero sin ver bien hacia dónde. Y no hay esfuerzo que alcance cuando se conduce sin rumbo.
Un buen tablero de gestión no es burocracia: es un espejo donde el empresario puede ver su realidad sin distorsiones. Saber qué hacer empieza por ver con claridad dónde se está parado.
Hacer menos, pero mejor
La obsesión por “hacer más” lleva a muchas PYMES a diversificar sin estrategia: nuevos productos, nuevos canales, nuevos mercados. Todo parece una oportunidad. Pero cuando se multiplica la oferta sin foco, se multiplica la complejidad y se diluye el margen.
Las empresas más rentables no son las que hacen de todo, sino las que deciden muy bien qué no hacer. Las que entienden su propuesta de valor, su cliente ideal y su capacidad real de ejecución.
Hacer menos, pero mejor, es una filosofía de gestión. Supone elegir batallas, concentrar recursos, cuidar la energía. No se trata de limitar la ambición, sino de dirigirla con inteligencia. En un mundo donde todos corren, gana quien sabe parar a pensar.
La cultura del foco
Ninguna herramienta mejora la productividad si la cultura de la empresa sigue premiando la hiperactividad. Cuando el mérito está en “estar siempre ocupados”, el foco se diluye.
Construir una cultura del foco implica enseñar a todos que el tiempo es el recurso más caro. Que cada acción tiene que tener un propósito, un responsable y un resultado esperable. Que los indicadores sirven para tomar decisiones, no para llenar reportes.
El empresario debe ser el primer ejemplo: si él vive apagando incendios, todo el equipo aprenderá a trabajar en modo bombero. Pero si él muestra que prioriza, que se detiene a analizar y que distingue entre actividad y resultado, la empresa se alinea.
El foco es contagioso. Pero también lo es la dispersión.
La productividad como cultura, no como sacrificio
Ser más productivo no significa exigir más a la gente. Significa ayudarlos a trabajar con sentido. Cuando el equipo entiende qué se busca y por qué, cada esfuerzo tiene un propósito.
Muchas PYMES confunden productividad con presión. Llenan a sus empleados de tareas, reportes y controles, creyendo que así rinden más. Pero el resultado suele ser el contrario: se agota la motivación, se cometen errores, se pierde calidad.
Una empresa productiva no es la que hace trabajar más horas, sino la que logra que esas horas estén bien invertidas. Donde las reuniones sirven para decidir, los informes sirven para actuar, y los líderes sirven para orientar.
La rentabilidad, en última instancia, es una consecuencia cultural. No depende solo de cuánto se vende, sino de cómo se trabaja.
Rentabilidad: el reflejo de las decisiones correctas
La rentabilidad no es un número mágico que aparece en el balance. Es el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas tomadas con criterio.
Cada vez que priorizas un cliente por precio en lugar de por valor, afectas tu rentabilidad. Cada vez que aceptas un pedido urgente sin revisar costos, la reduces. Cada vez que retienes tareas que podrías delegar, la limitas.
Saber qué hacer —y qué no hacer— es, en definitiva, una disciplina estratégica. Es aprender a alinear cada acción con un propósito económico y organizacional. Cuando el empresario deja de reaccionar y empieza a decidir, la rentabilidad mejora porque el negocio deja de depender del azar y empieza a depender de la gestión.
El verdadero cambio: de hacedor a estratega
El desafío del empresario PYME moderno no es sumar horas, sino cambiar de rol. Pasar de ser el que hace todo, al que hace que las cosas ocurran. De ser el que controla, al que genera confianza. De ser el que resuelve, al que guía.
Eso exige tiempo para pensar. Y pensar no es perder el tiempo: es invertirlo. Las empresas que dedican espacio a la reflexión estratégica, a revisar sus prioridades, a analizar datos y escenarios, son las que sobreviven y crecen con rentabilidad.
El empresario que logra salir de la trampa del hacer sin sentido descubre algo liberador: no se trata de trabajar más, sino de trabajar con propósito. Y cuando el propósito está claro, el esfuerzo rinde más.
Epílogo: cuando el saber hacer se convierte en saber decidir
Toda PYME atraviesa un momento en que su crecimiento depende menos del esfuerzo físico y más de la lucidez del criterio. Saber qué hacer es la forma más avanzada de inteligencia empresarial: significa anticipar, simplificar y dirigir con claridad.
La rentabilidad no nace del cansancio, sino del discernimiento. No surge de hacer muchas cosas, sino de hacer las correctas.
Cuando el empresario entiende eso, deja de ser esclavo de la urgencia y se convierte en arquitecto de su destino. Porque no es el que más corre quien llega más lejos, sino el que elige mejor el camino.