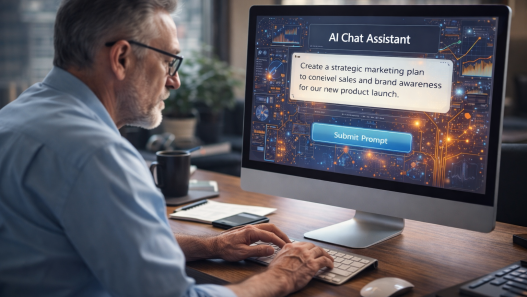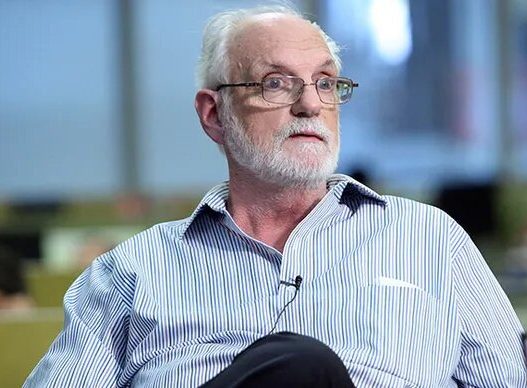Por Juan Carlos Valda – jcvalda@grandespymes.com.ar
Durante años, el mundo empresarial nos ha repetido que “lo único constante es el cambio”. Lo hemos leído en libros, escuchado en conferencias y visto en las paredes de empresas con frases inspiracionales. Pero tal vez haya llegado el momento de hacer una pausa y preguntarnos: ¿no estaremos sobrestimando el valor del cambio? ¿Y si, en nombre del cambio, estamos tirando por la borda cosas valiosas, identidades construidas y aprendizajes que costaron años?
Porque cambiar no siempre es evolucionar. A veces es solo moverse sin rumbo. Y en las PYMES, eso puede ser especialmente peligroso.
Cambiar por necesidad, por moda o por imitación
No todos los cambios nacen del mismo lugar. Algunos surgen de la necesidad: el mercado cambia, el cliente cambia, los costos cambian, y no nos queda otra que adaptarnos. En esos casos, el cambio es un acto de supervivencia. Pero otros cambios son distintos: vienen disfrazados de novedad, de tendencia, de “esto es lo que hay que hacer ahora”.
En los últimos años, muchas PYMES se subieron a la ola de la “transformación digital”, por ejemplo. No porque entendieran qué necesitaban transformar, sino porque “todo el mundo lo hacía”. Se compraron software, se rediseñaron procesos y se contrataron consultores. Pero en muchos casos, el resultado fue frustrante: más confusión, más gasto, y una sensación de que “esto no es para nosotros”.
Cambiar sin propósito es como reformar una casa sin plano. Terminas gastando tiempo y dinero, y descubriendo que ahora no sabes por dónde entrar.
El cambio como religión moderna
Hoy pareciera que quien no cambia es obsoleto. Se instaló la idea de que cambiar es sinónimo de progresar. Pero el cambio, en sí mismo, no tiene valor intrínseco. No es ni bueno ni malo: es un medio. Y como todo medio, solo tiene sentido cuando sirve para un fin claro.
Sin embargo, el discurso empresarial moderno convirtió el cambio en una especie de religión. Las organizaciones corren detrás de la “novedad” como si fuera una fuente de salvación. Se rediseñan organigramas, se cambian logotipos, se renombran cargos, se lanzan proyectos “innovadores”… y, mientras tanto, las verdaderas causas de los problemas siguen intactas.
Hay empresarios que me dicen: “Juan Carlos, ya cambiamos todo: los jefes, los procesos, los manuales… pero nada mejora”. La respuesta suele ser simple: cambiaron las formas, pero no el fondo.
Cuando el cambio se vuelve un escape
A veces el cambio no es una estrategia, sino una excusa. Se cambia para no enfrentar lo que duele. Se reemplaza un sistema, una persona o una estructura con la esperanza de que el problema desaparezca.
Pero cambiar no es borrar. Es transformar. Y si el cambio se usa para evitar el conflicto, no para resolverlo, solo se está barriendo la mugre bajo la alfombra.
He visto muchas PYMES que cambian cada dos años su estructura organizativa. En la primera versión, todo era “departamental”. Luego pasaron a “equipos autogestionados”. Después, volvieron a la estructura tradicional “porque la otra no funcionó”. En realidad, ninguna funcionó porque nunca se abordó la causa real: falta de liderazgo claro, ausencia de metas compartidas y poca comunicación. Cambiar el dibujo del organigrama sin cambiar las conductas es cosmética, no gestión.
El valor de lo que permanece
En la búsqueda obsesiva por lo nuevo, corremos el riesgo de despreciar lo que ya tenemos. Las PYMES suelen tener una gran ventaja frente a las grandes corporaciones: identidad. Una cultura que las define, una historia que les da sentido, una forma particular de entender al cliente y de hacer las cosas.
Cuando esa identidad se sacrifica en nombre del cambio, la empresa pierde su alma. Lo que era una organización con rostro humano se convierte en una máquina que intenta copiar modelos ajenos.
La pregunta clave debería ser: ¿qué merece ser preservado? No todo debe cambiar. Hay valores, prácticas y costumbres que representan la esencia misma de la empresa. Son parte de su ADN. Y un ADN no se cambia: se cultiva, se adapta, se expresa de distintas formas, pero sigue siendo el mismo.
Cambiar todo sin distinguir entre lo esencial y lo accesorio es como podar un árbol sin mirar qué ramas dan fruto y cuáles no.
Cambiar por convicción, no por impulso
Los mejores cambios son los que nacen de una convicción, no de una moda. Cuando el empresario entiende por qué algo debe cambiar, el proceso se vuelve más natural, más sólido y más sostenido en el tiempo.
Convicción significa entender la razón del cambio, anticipar sus consecuencias y tener claro qué se quiere lograr. Impulso, en cambio, es moverse porque “hay que hacer algo”.
El empresario que actúa por convicción se pregunta:
- ¿Qué problema quiero resolver?
- ¿Qué alternativa probé antes?
- ¿Qué impacto tendrá esto en mi gente, mis clientes y mis resultados?
Mientras que el que actúa por impulso dice: “Cambiemos todo, total, peor no puede ir”. Y sí, puede ir peor. Mucho peo
Cambiar sin rumbo: el riesgo de perder coherencia
Una empresa coherente es aquella en la que todo tiene sentido: su estrategia, sus decisiones, su comunicación y su cultura. El problema es que cuando se cambia sin dirección, esa coherencia se desarma.
Cada cambio que se introduce genera ondas: altera relaciones, procesos, expectativas y equilibrios internos. Si no se administra con criterio, lo que era una organización integrada se convierte en un conjunto de piezas que ya no encajan.
El cambio necesita un mapa. No se trata solo de decidir qué hacer, sino de prever cómo se van a sostener las piezas entre sí. En una PYME, donde las personas cumplen varios roles y las estructuras son más frágiles, un cambio mal pensado puede generar más ruido que beneficio.
Cambiar por cambiar puede ser más destructivo que quedarse quieto.
El cambio como herramienta, no como esencia
El management moderno nos dio muchas herramientas útiles: planeamiento, control de gestión, liderazgo, innovación, cambio organizacional. Pero una herramienta no es un fin. Es un medio para construir algo.
El cambio no debería ser el corazón del management, sino su instrumento. Su esencia es comprender la realidad, definir un propósito y actuar con coherencia.
El cambio sirve cuando se utiliza para mejorar, para adaptarse o para corregir un rumbo. Pero no debería ser una bandera permanente. Porque cuando todo está en permanente cambio, nada termina de asentarse, y las personas pierden la referencia.
Una empresa que vive en constante movimiento no necesariamente avanza. Puede estar dando vueltas en círculos.
Lo que el cambio no puede reemplazar
Hay cosas que ningún cambio puede sustituir: la confianza, la coherencia, el respeto, la calidad humana, la claridad de propósito. Son elementos que se construyen con tiempo, constancia y ejemplo.
He visto empresas que cambian todo menos lo que deberían: los hábitos que destruyen la comunicación, los egos que bloquean decisiones, las resistencias a escuchar. Esas son las verdaderas transformaciones pendientes, pero como duelen más, se disfrazan con cambios superficiales.
Por eso, antes de cambiar una estructura o un proceso, tal vez valga la pena preguntarse: ¿no será que lo que necesita cambiar soy yo, mi mirada, mi forma de dirigir, mi manera de decidir?
A veces, el cambio más poderoso es el que no se ve.
La falsa promesa del “nuevo comienzo”
Cada cambio genera una sensación inicial de entusiasmo. Parece que ahora sí, todo va a mejorar. Es como empezar una dieta o un gimnasio: el impulso inicial es fuerte, pero sin disciplina se desvanece rápido.
En las empresas, ese efecto se repite. El cambio genera expectativa, pero si no se acompaña con seguimiento, coherencia y resultados, el ánimo cae. Y lo peor: el equipo se vuelve escéptico. Pierde la fe en cualquier intento futuro de mejora.
Cambiar muchas veces y sin propósito debilita la credibilidad del liderazgo. Las personas se cansan de adaptarse a lo que sienten como caprichos del dueño o del gerente de turno. Y una vez que se pierde la confianza, recuperar la energía interna es mucho más difícil.
El equilibrio entre estabilidad y evolución
El desafío, entonces, no es elegir entre cambiar o no cambiar. Es encontrar el equilibrio. Una empresa necesita suficiente estabilidad para consolidar lo que hace bien, y suficiente flexibilidad para adaptarse cuando el contexto lo exige.
Ese equilibrio no se logra con recetas, sino con sensibilidad. Con la capacidad de leer las señales del entorno sin dejarse arrastrar por ellas. Con la madurez de distinguir entre lo urgente y lo importante.
Una PYME sólida no es la que cambia cada año, sino la que mejora todos los días. Y eso implica pequeños ajustes constantes, no revoluciones permanentes.
Cambiar lo necesario, preservar lo valioso, mejorar lo posible. Esa debería ser la trilogía del empresario lúcido.
Conclusión: el cambio sin propósito es ruido
El cambio tiene sentido cuando responde a una intención clara. Cuando es un paso dentro de una visión más grande. Pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, termina vaciando de contenido a la organización.
Las PYMES, especialmente, deben cuidar su identidad. Porque en su tamaño, en su cercanía, en su historia y en su gente reside su fuerza. Cambiar por cambiar puede diluir esa esencia, esa humanidad que las hace diferentes.
Por eso, antes de lanzarte al próximo cambio, hazte una pregunta honesta: ¿lo hago porque lo necesito o porque temo quedarme atrás? Si la respuesta es la segunda, quizás el cambio que más necesites sea interno.
Al final del día, cambiar no es una obligación. Es una opción. Una herramienta que puede transformar, sí, pero solo cuando se usa con propósito, conciencia y respeto por lo que ya se construyó.
Porque no siempre el futuro está en lo nuevo. A veces está en mirar de nuevo lo que ya tenemos, con ojos frescos, con humildad, y con la decisión de mejorarlo sin perder su esencia.
Puedes leer más artículos de Juan Carlos Valda en https://grandespymes.ar/category/articulos-propios/